Apertura hacia una clínica con limón y sal
- Romina Moscara
- 30 sept 2025
- 6 Min. de lectura
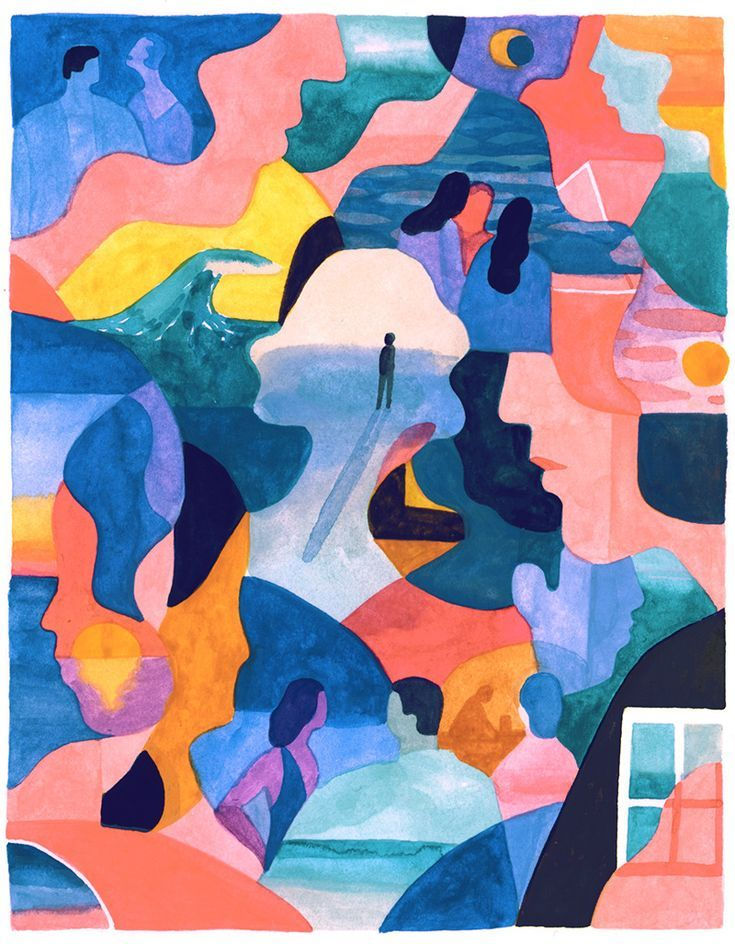
Atravesada por el abordaje comunitario, Romina Moscara nos trae situaciones incómodas en la clínica y aborda una pregunta, incómoda también: "¿Qué se hace con la propia subjetividad cuando en esas situaciones estamos jugadxs?"
por Romina Moscara *
Mientras devano la memoria
forma un ovillo la nostalgia
Si la nostalgia desovillo
se irá ovillando la esperanza
Siempre es el mismo hilo
Mario Benedetti
Grupalidades explosivas
En un Centro de Salud Mental en el cual tengo la fortuna de trabajar durante algunos meses me incorporo como observadora a una reunión grupal: Los seis participantes intercambian, dispuestos en círculo, relatos y reflexiones que intento torpemente registrar con mi birome. Logro cazar algunas palabras en el aire: violencia, angustia, pánico, desamparo. También escucho cuidado, confianza, reinvención, colorido. ¡Corchazo! Esa sí que suena fuerte. Un paciente cuenta, como tirando una bomba, que tras vivenciar varias pérdidas y afrontar situaciones de suma soledad y desesperanza, no descarta la posibilidad de volarse la cabeza como último recurso, un manotazo de ahogado para dar a lo que transita alguna suerte de resolución. Lo de la bomba me parece que es mío. Porque en el grupo, si bien en un comienzo se produce cierto alboroto, lo que van apareciendo luego son resonancias: Yo también tuve un intento, yo también lo pensé, todos tenemos algún muerto de esos en el placard. Siento en el ambiente flotar las partículas residuales que podría haber dejado un estallido.
¿Cuánto falta para que termine esta sesión? Que alguien abra una ventana, pienso. Había leído en un texto sobre el lugar del observador en los grupos que cuando se ocupa dicha función es importante aprender a tolerar la espera y controlar la ansiedad, que se presenta muchas veces bajo la forma de querer gritar o salir corriendo (García, 2003). Tal cual.
La ventana la abre la coordinadora: “qué bueno que como recurso sea el último, tal vez eso quiere decir que puede haber otros. Habrá que darles un tiempo”. Mabel Anido (2021) sostiene que el grupo se instituye como un espacio transicional y compartido que da lugar a inéditas posibilidades. Un apuntalamiento singular para cada uno que permita realizar operaciones psíquicas nuevas.
Las partículas flotadoras se ponen a conversar y la sesión ya no parece tan interminable.
Comenzamos a hilvanar algunas ideas ¿Qué lectura puede realizarse de esta afectación? ¿Qué se puede hacer con ella? Desentenderme no parece ser una posibilidad. Al decir de Lacolla (s/f) observar es dejarse incomodar. Pues no existe un perchero para la propia subjetividad.
Talleres dramáticos
En la clínica, situaciones incómodas hay muchas. A propósito de la afectación, Silvia Gomel (2022) resalta las cuestiones relativas al clima vincular, ubicándolo como algo intangible, que está en el aire (como las partículas flotadoras a las que me referí más arriba). Se trata de eso que se siente en el cuerpo y en la piel, que es liviano, pegajoso, amenazante o confortable. Este clima conduce, según la autora, a una auténtica clínica de los afectos.
En uno de los talleres en los cuales me incorporo esa atmósfera se hace bien presente. En una ocasión se invita a los participantes a pensar, en pequeños subgrupos, escenas que se les ocurran que sean pasibles de trabajarse a través de la dramatización. A partir de esta consigna, un grupito conversa acerca de la tristeza. Traen noticias de suicidios, manifestando que se sienten identificados con sus protagonistas. Hablan de la muerte. La muerte en soledad. El abandono. Qué embole. Me pregunto si habrá algún modo de que el encuentro remonte vuelo y despegue de esta pesadez. Para mi sorpresa, alguien propone dramatizar la escena de un velorio.
Viene a cuento en este punto la idea de ficción. La construcción de la escena en el encuentro configura un “como si” pero cuyos efectos son reales (Carné, 2021). Así, a través del humor y la ironía, la escena fue cambiando de género, pasando del drama y la tragedia a una suerte de tragicomedia. Este movimiento, permitiendo equivocar algunos sentidos coagulados, logró quitarle a la muerte un pedacito de solemnidad, haciendo a la atmósfera al menos un poco más respirable.
Las palabras tocan el cuerpo
A veces no se trata de incomodidad, sino franca y sencillamente, de angustia. Algo de eso aparece en el tratamiento de una madre y un hijo que consultan porque desean sanar un vínculo históricamente difícil. La historia es muy larga, pero más que difícil, pienso, es insoportable. Lo que prima en su discurso son insultos y descalificaciones que se tornan difíciles de escuchar. Al menos para las terapeutas, porque ellos parecen no conmoverse. Con el paso de las sesiones el intercambio va adquiriendo cada vez mayor hostilidad y se van franqueando nuevos límites, hasta que la escalada de violencia convierte en inminente la agresión física. Uno de ellos se retira y no regresa en las siguientes semanas. A decir verdad, tampoco yo quiero hacerlo, dadas las dificultades para erigir algo del orden de un encuadre, pero por esas vueltas que posibilitan las supervisiones y el pensar con otros regreso, afortunadamente.
En uno de los tomos de “Entreveros y Afinidades”, Abadi y Laster (2023) proponen pensar la función testimonial del terapeuta. Tomando los aportes de Janine Puget, distinguen al analista que es testigo de aquel que es capaz de dar testimonio, otorgando valor de verdad a lo dicho y entidad a lo sucedido. Con estas nociones como brújula nos reencontramos con la madre, que sí continúa asistiendo. Nombramos lo sucedido, reflexionamos en conjunto, tomamos nota. Se logra ubicar qué es lo que desespera del otro. Y también qué es lo que se espera. Y lo que, tal vez, podría esperarse. Intentamos delimitar las condiciones de posibilidad necesarias para el trabajo, instalar algunas coordenadas que permitan pensar.
Estamos jugados
El trabajo con grupos, parejas, familias, y otras versiones de dispositivos multipersonales, nos confronta con las vicisitudes de la presencia del otro en tanto límite a su apropiación identificatoria. Presentación que, a diferencia de la representación, supone hacer un espacio donde no lo hay (Berenstein, 2004). Un intersticio para lo inédito, lo novedoso, lo incierto, cada vez. En tiempo presente. Exigencia de trabajo psíquico. Vulnerabilidad en tanto disposición de apertura. Disponibilidad para que algo acontezca.
Hace tiempo que, atravesada por el abordaje comunitario, la complejidad y la lógica de la Salud Colectiva, el muy patrocinado en Psicoanálisis “lugar del muerto” me resulta no solo incómodo, sino imposible e indeseable. ¿Cuándo me va a dejar de afectar la clínica?, me preguntaba. Recuerdo algo que me dijo una compañera en el centro de salud: “si eso pasa, yo creo que es mejor dedicarse a otra cosa”. Mucho no entendí.
Ahora otras preguntas se vuelven más interesantes. Si las palabras tocan el cuerpo, si los grupos se vuelven explosivos y los talleres dramáticos, si las presencias se imponen, y eso no se puede evitar, si el análisis se produce en un entre, ¿cómo nos vamos a sustraer de la escena? En este sentido, el encuentro con la mirada de lo vincular habilita un otro lugar posible que suscita nuevos modos del deseo de analista. Sabemos de la importancia de la abstinencia como un pilar para sostener nuestra función, para no hacer del paciente un objeto de goce y perder la brújula de su condición de sujeto. Pero ser completamente neutrales no es posible. Si estamos jugados, entonces “nos queda como recurso el trabajo permanente con nuestra no neutralidad” (Gomel, 2022, p. 151).
Habrá que sobrevivir, en el sentido winnicottiano, a los embates de la afectación. Me quedo con el repiqueteo de una reflexión: qué paradójico que justamente eso que a veces hace a la práctica clínica insoportable, tenga también la potencia de operar como recurso para hacerla andar. Como dijo un paciente de la institución: Acá la cosa es así, hay que quererse con limón y sal.
* Romina Moscara:
Lic. En Psicología. Residente de 4to año en el Programa de Residencias Interdisciplinarias (PRIN) de Moreno. romina.moscara@gmail.com
Bibliografía
Abadi, G. y Laster, B. (2023) Lo insoportable del dispositivo vincular. Presencias que sofocan. En E. Altobelli, G. Giorla y L. Grandal (Comps.) Entreveros y Afinidades 4 (pp 259- 269).
Anido, M. (2021). Grupos de análisis. En En C. Pachuk y M. Anido (Comps.), Diversidad de lo grupal en el hospital público (pp. 203-216).Lugar Editorial.
Berenstein, I. (2004). Devenir otro con otro(s). Ajenidad, presencia, interferencia. Buenos Aires: Paidós.
Carné, C. (2021). Orígenes del grupalismo en Argentina. En C. Pachuk y M. Anido (Comps.), Diversidad de lo grupal en el hospital público (pp. 63-73). Lugar Editorial.
García, D. (2001). El grupo. Métodos y técnicas participativas. Buenos Aires: Espacio Editorial.
Gomel, S. (2022). Familias, parejas, analistas. La escena clínica. Buenos Aires: Lugar Editorial.
Lacolla, F. (s/f). ¿Qué ves cuando me ves? La observación, los grupos y el registro emocional.




Comentarios